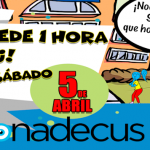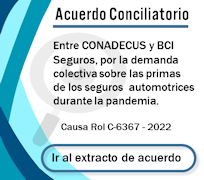Daniel Matamala
La gran noticia de este domingo será el número mágico de la participación electoral. ¿Cuántos ciudadanos irán a votar? ¿El 40% de nuestro cuestionado padrón? ¿El 38%? ¿El 35%? Dependiendo del resultado, resurgirá el debate sobre el voto obligatorio, además de la discusión sobre la fiabilidad de un padrón inflado a punta de votantes de 120 años, otros radicados en el extranjero y muchos cambiados forzosamente de comuna.
Pero, para entender el verdadero dilema, la pregunta debería ir más a fondo. ¿Por qué alguien más que los candidatos, sus familiares y equipos de campaña deberían votar este domingo? ¿Por qué, pese a todo, algunos millones de chilenos sí se darán la molestia de levantarse, salir de casa, pagar por transporte, esperar en la cola y sufragar?
La explicación clásica la dio en 1976 Gordon Tullock, en The vote motive. «Los votantes y los consumidores son esencialmente la misma persona. El señor Smith compra y vota; es el mismo en el supermercado y en la cámara secreta», escribió Tullock.
Esa mirada guía gran parte del marketing político moderno. Cuando nos quejamos de que los jingles y carteles de los candidatos son parecidos a los que se usan para vender jabón o papel higiénico (sólo que con peores melodías y modelos harto menos agraciados), es que se trata precisamente de eso: es la venta de un producto llamado candidato, a un imaginario señor Smith que tomaría su decisión con los mismos criterios en el anaquel del almacén o en el local de votación: ¿qué producto recuerdo?, ¿cuál conozco?, ¿cuál me conviene?
Esa lógica iguala a consumidores y ciudadanos, y los estudia bajo el mismo principio del Homo Economicus: un ser racional que busca la satisfacción egoísta de sus intereses.
Pero hay en ella un enorme forado: los incentivos de un comprador y los de un votante no son los mismos.
«La analogía entre votantes y compradores es falsa: la democracia es una comunidad, no un mercado», respondió en 2007 a Tullock el economista Bryan Caplan, en The myth of the rational voter. En efecto, volviendo a la analogía del supermercado, al ir a votar yo no compro el producto que elegí y me lo llevo para la casa. En verdad, mi decisión de compra es totalmente irrelevante para el producto que tendré que usar, salvo en el casi imposible caso de que la elección se defina por un voto de diferencia. Vaya o no vaya a votar, el papel higiénico que tendré que usar en mi casa (espero disculpen la analogía) será el que haya decidido la mayoría de los electores, no el que me guste a mí.
¿Entonces, para qué invertir tiempo en informarse políticamente, tomar una decisión y concurrir a votar, si ese gasto no traerá ningún beneficio tangible, ni generará ningún cambio en nuestras vidas?
Desde el punto de vista del Homo Economicus, votar no tiene sentido. «Un individuo racional, egoísta, escoge ser ignorante», concluye Caplan, con una mirada sombría. Para él, esa falta de incentivos hace que la democracia, a diferencia del mercado, no funcione racionalmente. «Los compradores tienen incentivos para ser racionales. Los votantes no (…) Son irracionales. Y votan de acuerdo a ello».
Además, si el voto es voluntario, debería primar el problema de las acciones colectivas: participe o no, recibiré los beneficios. Vaya usted a votar o no este domingo, el lunes la municipalidad seguirá recogiendo la basura en su casa, y su hijo seguirá siendo recibido en el colegio.
Volvamos, entonces, a la pregunta original: ¿por qué diablos en las democracias con voto voluntario millones de ciudadanos siguen invirtiendo su tiempo y dinero en ir a votar, sin recibir ningún beneficio tangible a cambio? ¿Y cómo hacer que ese comportamiento irracional, desde cierta perspectiva económica, no desaparezca de la sociedad?
«Parece obvio que el beneficio de votar es social y sicológico, no instrumental», dice el investigador Alan Gerber. Es lo que Geoffrey Brennan y Loren Lomasky, en Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference, bautizan como voto expresivo.
Tal como los fanáticos en un partido de fútbol gritan para expresar su lealtad a sus colores y sentirse así parte de un colectivo, los ciudadanos irían a votar para expresar su apoyo a ciertas causas y personas, y volverse por esa vía partícipes de una comunidad.
Y ahí llegamos a una clave en el menguante interés por votar en la democracia chilena. Por un cuarto de siglo, nuestros políticos se dedicaron a romper la relación de comunidad que alguna vez había existido entre los partidos políticos y los ciudadanos; entre el Estado y los cuerpos intermedios de la sociedad; entre las causas políticas y las personas.
En vez de articular esa relación, dando un sentido al voto, se limitaron a venderse, usando herramientas del marketing, como si fueran un par de calzoncillos o un desodorante. El cosismo significó limitar el discurso político a una lista de supermercado: una serie de atributos o promesas puntuales, aderezados con eslóganes vacíos, jingles insustanciales y photoshop a destajo.
Entonces, cuando instalaron el voto voluntario, la respuesta de muchos votantes fue perfectamente racional: no molestarse en ir a sufragar.
Los políticos los habían tratado como simples consumidores y, apenas tuvieron la ocasión, ellos les contestaron como tales.
¿Hay un camino para reencantar a los ciudadanos? ¿Para volverlos, en jerga de ortodoxia económica, más irracionales? Sí: significa retomar lazos entre la política y la comunidad. Significa generar identificación, mística, sentido de pertenencia en torno a los proyectos políticos, sus campañas y sus partidos. Significa entusiasmar. Y motivar a millones de ciudadanos a concurrir a votar, no con la resignación de quien arrastra los pies por los pasillos del supermercado, sino con el entusiasmo de quien se pone la camiseta de su equipo para ir a gritar al estadio.
Algo que, desde la estrecha mirada del egoísta Homo Economicus, suena bastante irracional.
Fuente: Ciper