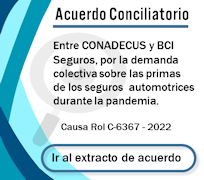Por Marcel Oppliger, periodista, ex editor de opión de La Tercera y Diario Financiero y escritor radicado en Taipéi.
Publicado en la Tercera el 30 de Septiembre 2024
En las últimas cuatro décadas los innegables éxitos económicos del llamado “modelo chino” de capitalismo de Estado catapultaron al país desde la cruda miseria y caos de la era de Mao a su actual estatus como segunda potencia económica mundial. Muchos hablaron de un “consenso de Beijing” para elogiar la capacidad de conducción económica (y control político) del gobierno chino.
Ese mismo gobierno acaba de anunciar un esperado paquete de medidas de estímulo que de inmediato ha impactado al alza el precio del cobre, una buena noticia para Chile. Sin embargo, no faltan motivos para creer que la economía china ha entrado en una nueva etapa en la que sus desafíos estructurales dificultan que alcance el rango de país desarrollado en esta generación, y tal vez tampoco en la próxima.
No es descartable, incluso, que sobrevenga una crisis económica de proporciones en el corto o mediano plazo. Esto, en gran medida porque bajo el gobierno de Xi Jinping -más autoritario, ideológico e intervencionista que sus antecesores- la pesada mano del dirigismo estatal está creando o agravando más problemas de los que soluciona.
Muy atrás quedaron los tiempos en que China crecía a un ritmo anual de dos dígitos. Hoy el país tiene dificultad para alcanzar tasas del 5%, que sin ser “malas”, de ningún modo alcanzan para emular los avances del pasado en términos de una mayor prosperidad medianamente compartida, mejor calidad de vida y posibilidades de movilidad social. Tanto es así, que a mediados del año pasado el gobierno chino dejó de publicar métricas preocupantes, entre otras, un desempleo juvenil que se empina sobre el 20%. Algo similar ocurre con las cifras de la balanza de pagos o el monto real de deuda de los gobiernos regionales, entre otras.
Otros datos dan cuenta de problemas de fondo. El sector inmobiliario contribuye en torno al 30% del PIB -comparado a un 15% en EEUU, por ejemplo-, con lo cual la crisis de años recientes por sobreendeudamiento y monumental exceso de oferta representa un severo golpe para una economía donde decenas de miles de empresas dependen de la construcción de más viviendas e infraestructura, ya muy subutilizadas o derechamente ociosas.
Junto a eso, mientras en las economías desarrolladas el consumo interno representa entre el 60 y el 70% del PIB, en China es en torno al 35%. Las feroces guerras de precios entre las empresas para mantener sus cuotas de mercado deprimen más todavía el consumo, porque la gente retrasa sus decisiones de compra esperando precios aun más bajos y sus salarios no crecen, haciendo más difícil el pago de deudas para personas y negocios.
Por décadas el Estado ha dado prioridad a la producción por sobre el consumo doméstico, confiando en un aumento sin pausa de las exportaciones, con inversiones masivas en capacidad industrial e infraestructura, pero hoy la economía produce muchos más bienes de los que puede consumir o exportar. La inversión extranjera directa ha caído en picada. Para la población china ahorrar es la consigna, no invertir o consumir.
Todo lo anterior toma un cariz más ominoso en un contexto de envejecimiento demográfico y declive poblacional básicamente irreversibles, con serios impactos para la economía de hoy y del futuro: menos mano de obra, mayores costos por cuidar adultos mayores más numerosos y longevos, menor base de consumo. Las medidas anunciadas ahora, aunque bienvenidas en líneas generales, son un esfuerzo coyuntural que no aborda lo medular: la obsesión de Xi por digitar cada aspecto de la economía desde un prisma ideológico y geopolítico.
Hablar de un eventual colapso de la economía china en vista de sus desafíos de fondo parece desproporcionado. Por ahora. Pero es claro que quienes hasta hace poco ensalzaban la sabiduría de Beijing como conductor infalible de una economía imparable pecaron de demasiado optimismo o cortedad de miras. En eso hay un nuevo consenso